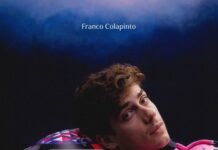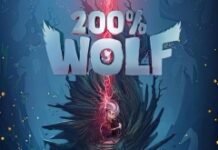«Manifiesto» es la tercera obra de Rath, autor de «¿Quién mató a Mariano Ferreyra?» y «Alicia».
«Manifiesto», tercera película de Alejandro Rath, aborda de forma lúdica y en tono de ensayo el encuentro entre León Trotsky y Andre Breton de 1938, en un filme que se puede ver a partir de este martes gratis en Cine.ar Play y el viernes a las 22 en Canal Encuentro.
«Interesado en el desafío de desarrollar cinematográficamente debates e ideas sobre la relación entre el arte y la política, que rondan mi cabeza cotidianamente, fui escribiendo ideas sueltas, escenas inconexas, pequeñas viñetas», dijo a Télam el realizador de «¿Quién mató a Mariano Ferreyra?» y «Alicia».
Pompeyo Audivert es el revolucionario ruso e Iván Moschner es el escritor surrealista francés. Ambos se reúnen en una casa enclavada en un bosque costero.”
Aislados y sin internet, deben componer a sus personajes. La presión que se ejercen entre ambos comienza a romper la delgada línea entre el intérprete y la interpretación, y allí, entre ensoñaciones, piensan como trasladar al mundo del arte la acción y libertad política.
«El trabajo fue de una profundidad e intensidad que al mismo tiempo no perdió nunca su carácter lúdico y libre. Sobre la base de una selección de textos de la época, escribimos escenas tanto en la previa al rodaje como en el rodaje mismo. A medida que avanzábamos en el rodaje íbamos debatiendo con Iván, Pompeyo y con todo el equipo, reflexionando y escribiendo nuevas escenas», comentó Rath.
Así, junto a Gabriela Cabezón Cámara, César González, María Negro y Adriana de los Santos desarrollaron varias ideas más, que cruzaron con los debates de Trotsky y Breton «definiendo los dispositivos escénicos en los que esos cruces podían darse».

El filme de Alejandro Rath, en pleno rodaje.
-Rath, ¿cuál creés fue la importancia del encuentro entre Breton y Trotsky?
-El encuentro se da en un momento crucial de la historia. Unos años antes de la segunda guerra mundial, cuando el avance del nazismo presagiaba ese estallido, y mientras en la Rusia soviética el estalinismo ya había avanzado fuertemente en su proceso de degeneración de los principios de la revolución. En ese contexto, artistas de todo el mundo justificaban, hacían la vista gorda o directamente eran parte del “realismo socialista” mientras se sucedían los asesinatos y la persecución a cualquier tipo de oposición política al régimen. Las conclusiones de los debates del “Águila y el León” en torno a la defensa incondicional de la libertad para la creación artística son todavía hoy un llamado de atención respecto de los peligros que representa la burocratización de un proceso revolucionario para el arte.
-Pareciera haber un contraste entre el pasar acomodado en una casa en el bosque entre «Breton» y «Trotsky» y la vida del operario al que ellos dicen representar.
-La elección de la casa y de la costa argentina en pleno invierno tiene que ver con la búsqueda de colocar a los personajes en un espacio abstracto para el desarrollo de un trabajo intelectual profundo. Evidentemente esto contrasta con la construcción del espacio del obrero que interpreta César. Pero ese contraste no pretende ser una crítica al lugar que ocupan Trotsky y Breton, sino más bien una denuncia de la imposibilidad del desarrollo de una producción intelectual o artística libre en las condiciones de vida cada vez peores que le impone el capitalismo a las masas.
-¿Creés que, más allá de las ideologías, las elites gobernantes se encuentran disociadas de la vida cotidiana y la necesidad de las personas?
-Creo que el problema es la organización social, el capitalismo. Un sistema que está basado en el lucro antes que en las necesidades de las personas y en la relación de cuidado de estas personas con la naturaleza no tiene mucho más para entregarnos, salvo hundirnos progresivamente en la barbarie. La experiencia con las vacunas para prevenir el coronavirus es muy ilustrativa, en lugar de propiciar la circulación del conocimiento científico, hacen uso del secreto para mejorar sus perspectivas de negocio y están en una carrera que tiene más que ver con un cálculo económico que con el bienestar de la humanidad. Las consecuencias están a la vista, el mayor porcentaje de las vacunas disponibles en el mundo está concentrado en unos pocos países, casualmente los más poderosos.
-¿Cuál fue el desafío que encontraste en realizar esta película?
-El desafío principal era encontrar la forma para representar textos muy literarios e ideas complejas de una manera atractiva y cinematográfica. También trabajar una construcción de época con muy poco presupuesto. Fueron claves las referencias del surrealismo para superar estos problemas, trabajar con la idea de los sueños y el inconsciente. Cómo estos actores que ensayan textos difíciles van siendo tomados por sus personajes a partir del trabajo de repetición y abstracción, intentando acceder a un nuevo nivel de realidad o representación. Todo esto era un salto al vacío en muchos sentidos y hubo cosas que funcionaron mejor que otras, pero la clave fue trabajar con libertad y abiertos a que las ideas y preconceptos se transformen permanentemente.